Y NADA MÁS
Cucho nos anunció que se moría, que se iba más rápido de lo esperado. Nos dijo que no quiere escándalos, ni tortas, ni hacerla de jamón: “no la hagan de pedo, porque la pedí de jamón” o nada ni nadie “podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro”. Me parece que tiene derecho a irse contento y agradecido, sin aspavientos, sin lamentos, como el andariego: “ahí junto a mi cruz, yo sólo quiero paz.”
Más allá de la tristeza que me dio el anuncio, más allá del accidente de estar a nueve mil kilómetros de distancia, me puse a pensar. Y me dio vergüenza acordarme de lo que hacía. Todo me parece tan banal, tan poca cosa, tan pequeño. Mientras yo me entrego a mis pequeñas disciplinas, a los principios y las justificaciones éticas de las cosas o de mis negligencias, Cucho se prepara para morirse. La perspectiva de la muerte, de este último trance que todos tendremos tarde o temprano, ilumina el mundo de manera distinta. Es una verdad archisabida, y sin embargo tan novedosa.
No sé si es sólo tristeza. Creo que no. Me acordé de la muerte de Manuel, tan parecida y tan reciente también. La muerte de Meme, tan porculpadelomismo. Todavía está tibio el recuerdo de la última bendición que me dio Manuel, que nos dimos ambos. La muerte es también una ocasión para sujetar la última interpretación, tal vez la última ocasión en que le vamos dando sentido a todo.
Frente a la pesadez de los planes y los criterios, frente a todas aquellas cosas que viviendo nos parecen necesarias, la levedad de la muerte hace que todo parezca vano, simple, incluso ridículo. Durante nuestra vida, los humanos podemos tratar de darle solución a todo: hacemos crecer la justicia contra la pobreza, hacemos florecer el trabajo contra los desiertos, nutrimos el calor de la presencia y de la escucha contra el áspero vacío del sinsentido. Y todo está muy bien. Todo eso nos arrastra hacia el mundo, hacia el suelo, porque cada cosa que hacemos es necesaria para vivir… y por eso nos pesa tanto, o nos hace tan pesados. Y aunque lo necesario nos hace graves, pesados, tampoco puedo dejar de pensar que todo eso se vuelve estúpido cuando la muerte pasa cerca.
¿De qué sirve todo? “El hombre, como la hierba son sus días; como la flor del campo, así florece; cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce.” (Sal. 103). Pasamos la vida ocupados, floreciendo, aprendiendo a conocernos a nosotros y al mundo en que vivimos, aprendiendo a hacernos graves y viviendo hasta el fondo. Pero llega la muerte y todo se vuelve frágil, así como el viento pasa y todo deja de ser. Somos pesados y al mismo tiempo leves, pero nuestra propia levedad nos hace dejar de ser, además de que parece burlarse de lo que somos. Sabemos que no podemos llevarnos nada a la tumba, pero el afán nuestro cotidiano adquiere un tono ridículo, efímero, inconsistente frente al gran misterio del final. Sabemos que morimos, pero queremos dejar una huella inmortal en el mundo, que nunca vuelva a ser el mismo que fue sin nosotros. Que sea distinto.
¿De qué sirve todo? “El hombre, como la hierba son sus días; como la flor del campo, así florece; cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce.” (Sal. 103). Pasamos la vida ocupados, floreciendo, aprendiendo a conocernos a nosotros y al mundo en que vivimos, aprendiendo a hacernos graves y viviendo hasta el fondo. Pero llega la muerte y todo se vuelve frágil, así como el viento pasa y todo deja de ser. Somos pesados y al mismo tiempo leves, pero nuestra propia levedad nos hace dejar de ser, además de que parece burlarse de lo que somos. Sabemos que no podemos llevarnos nada a la tumba, pero el afán nuestro cotidiano adquiere un tono ridículo, efímero, inconsistente frente al gran misterio del final. Sabemos que morimos, pero queremos dejar una huella inmortal en el mundo, que nunca vuelva a ser el mismo que fue sin nosotros. Que sea distinto.
¿Por qué nos afanamos tanto? Cada persona marca el mundo de manera definitiva. El engaño consiste en pensar que no es así. El mundo es, ha de ser necesariamente distinto con cada pequeñín que nace dentro de él. Tiene que hacerle un lugar, tiene que tomarlo en cuenta. El mundo se deforma con la llegada de cada persona, como se deforma irremediablemente el vientre de la madre que lo trajo a la vida. Nuestra marca es total y definitiva. No nos damos cuenta de su presencia, porque es una huella tan amorosa que nunca se nos reclama el espacio que ocupamos: se nos entrega incondicionalmente. El mundo no puede ser el mismo sin cada uno, únicamente por haber-sido. Y los otros ya no pueden vivir “como si nunca hubieras existido”. Nuestro haber-sido es un estigma irremediable que sacude el universo entero.
Es curioso. El mundo no nos dice quiénes somos cuando nacemos. Otros nos ponen un nombre, nos heredan una cultura, nos enseñan a vivir. Pero el mundo parece ignorarnos. Su silencio amoroso, signo de su entrega incondicional y de la gratuidad absoluta del estigma que ha permitido que le hagamos, nos hace buscar quiénes somos. Nos afanamos en encontrar un lugar para nosotros, sin saber que hemos nacido en medio de él. El mundo se repliega para acogernos y nosotros acogemos este doblez “construyendo” nuestro lugar. Sin embargo, cuando construimos nuestro rincón en realidad sólo estamos nombrando al mundo. Buscamos nuestra identidad nombrando al mundo, definiéndolo. Esto no es un acto de superioridad o de prepotencia: venir al mundo, dijimos, es definitivo: nos define, pero también define al mundo. Nosotros le damos forma cuando lo deformamos al entrar y lo re-formamos al vivir.
Es curioso. El mundo no nos dice quiénes somos cuando nacemos. Otros nos ponen un nombre, nos heredan una cultura, nos enseñan a vivir. Pero el mundo parece ignorarnos. Su silencio amoroso, signo de su entrega incondicional y de la gratuidad absoluta del estigma que ha permitido que le hagamos, nos hace buscar quiénes somos. Nos afanamos en encontrar un lugar para nosotros, sin saber que hemos nacido en medio de él. El mundo se repliega para acogernos y nosotros acogemos este doblez “construyendo” nuestro lugar. Sin embargo, cuando construimos nuestro rincón en realidad sólo estamos nombrando al mundo. Buscamos nuestra identidad nombrando al mundo, definiéndolo. Esto no es un acto de superioridad o de prepotencia: venir al mundo, dijimos, es definitivo: nos define, pero también define al mundo. Nosotros le damos forma cuando lo deformamos al entrar y lo re-formamos al vivir.
Pero nombrar al mundo nos puede hacer caer en el engaño del poder.
La trampa que también nos espera en nuestra definitiva tarea cotidiana es, justamente, no entender la paradoja que significa nombrar o definir. Hay algunos que nombran al mundo como se nombra a las cosas, como si pudiéramos poner la mano sobre él, como un objeto. Intentan guardar al mundo en un armario y que sea el mundo, buen esclavo, quien los defina a ellos. Estos son los amos del mundo. En cambio, hay muchos que, viviendo, corresponden amorosamente a aquello que han recibido al nacer en un lugar, en una cultura, en una historia. Estos no son amos, son hijos. Quienes verdaderamente definen y comprenden su propio lugar son los hijos, porque al delimitar no buscan gobernar una parcela sino asirla amorosamente, ocuparse de ella. El mundo tiene lugar para algunos amos y para muchos hijos. Que existan amos es un misterio. Que existan hijos es un regalo.
Los hijos llevan al mundo, su mundo, dentro del corazón. Saben del dolor de vivir porque sienten el peso que los ata a las cosas. Vivir es volverse graves porque sólo así definimos al mundo que ha de acoger a otros, y nos deforma porque el amor es pesado. Nos dejamos llevar por lo que implica vivir… nos volvemos importantes porque llevamos nuestra actividad hacia el interior del mundo, hacia abajo. Pero el dolor de la vida nos va alejando también de su alegría y de nuestra propia levedad. Nos hace caer en el olvido: perdemos de vista que vivir no es necesario, aunque sea irreversible e irremediable. Se nos olvida que vivir es gratis.
Y súbitamente, la muerte aparece para cortar esta atadura. Nos vuelve livianos. Nos hace mirar nuestra existencia deformada por el peso de vivir como si todo hubiera sido un engaño, un juego que nunca entendimos. Y nos desfonda pensar que todo fue en vano, que todo ese peso estaba ahí para ser borrado y que nuestro paso en el mundo no fue sino un mal simulacro. La preocupación de la marioneta que se afana por sandeces, por llevar adelante un juego que al final, también definitivamente, va a perder. Si al final todo desaparece, ¿por qué entonces vivir es tan difícil? El mundo se nos vuelve una mala broma y, como en el salmo, nuestro lugar ya no nos reconoce. Desesperamos.
Pero la desesperación es un estado de ánimo tan ingrato como un mal amante: cuando se harta de nosotros nos lanza de su lecho, nos devuelve a nuestra pequeña cotidianidad. Y comenzamos así a dejar la desesperación cuando recordamos que el mundo ya nos había regalado, desde el comienzo, las marcas para nuestra vida. La esperanza comienza, sin grandes dramas ni ovaciones, cuando tenemos la certeza de que el juego estaba ya ganado al momento de comenzar y que eso es gratis. Cuando contemplamos la cicatriz que el mundo dejó que le hiciéramos cuando llegamos a él.
Somos tan eternos como el mundo. Y nada más.
Entonces… aceptar la muerte tal vez quiera decir estar seguros de que el mundo no será jamás el mismo sin Cucho. La cicatriz de su llegada – ¡y qué gran cicatriz! – ya quedó trazada, imborrable. Pero ahora no habrá quien la llene. Eso es todo. El mundo será un poco más leve sin Cucho. Nuestro corazón de hijos del mundo, marcado por Cucho, mirará también la cicatriz que dejó en nosotros. La huella de Cucho quedará vacía y el corazón también será más leve porque él fue alguien importante. Cuando reconocemos la huella abandonada de Cucho en el corazón, sabemos que somos agradecidos.
Sé muy bien que a mi soliloquio le falta algo: ¿“Quién nos separará del amor de Cristo”, y de aquellos a quienes amamos? Pero esa historia ya la contó Cucho.
Somos tan eternos como el mundo. Y nada más.
Entonces… aceptar la muerte tal vez quiera decir estar seguros de que el mundo no será jamás el mismo sin Cucho. La cicatriz de su llegada – ¡y qué gran cicatriz! – ya quedó trazada, imborrable. Pero ahora no habrá quien la llene. Eso es todo. El mundo será un poco más leve sin Cucho. Nuestro corazón de hijos del mundo, marcado por Cucho, mirará también la cicatriz que dejó en nosotros. La huella de Cucho quedará vacía y el corazón también será más leve porque él fue alguien importante. Cuando reconocemos la huella abandonada de Cucho en el corazón, sabemos que somos agradecidos.
Sé muy bien que a mi soliloquio le falta algo: ¿“Quién nos separará del amor de Cristo”, y de aquellos a quienes amamos? Pero esa historia ya la contó Cucho.




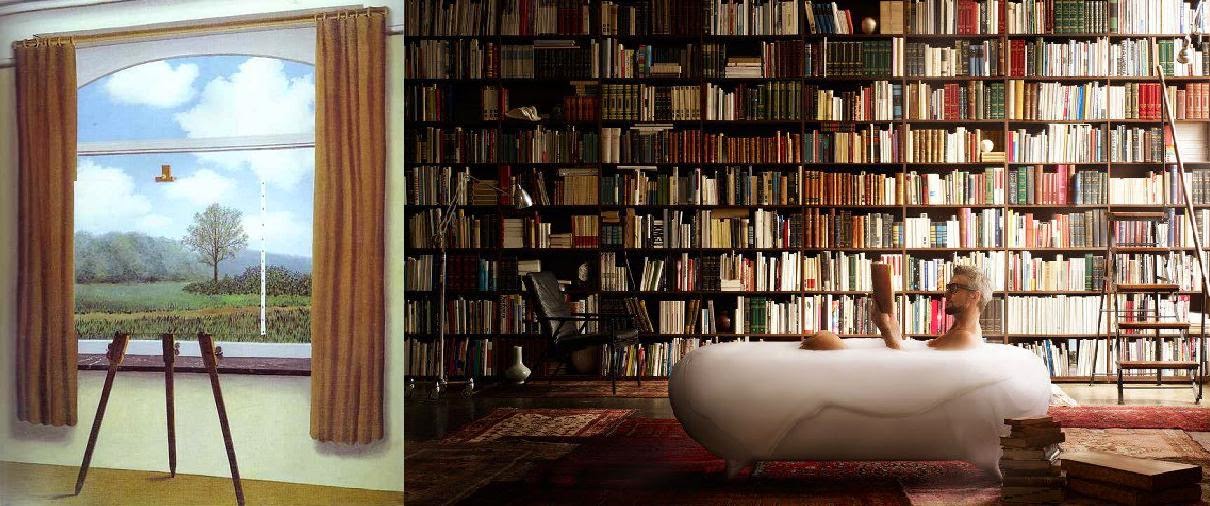

Comentarios
Publicar un comentario