LAS HORAS REALES
Desde
hace tiempo vengo pensando que el trabajo intelectual es una “artesanía”. Se
produce en un taller, con un maestro, que nos va enseñando pacientemente el
arte en cuestión. Nada está más lejos del taller artesanal que la producción en
masa. La verdadera investigación es la que toma su tiempo, la que se realiza
con atención al detalle, con precisión, con verdadera pasión y paciencia. Es un
oficio que se transmite cara a cara, de maestro a alumno.
Ni
siquiera el trabajo intelectual ha escapado a la voluntad industrializadora de
la sociedad de consumo. Los textos y las investigaciones se producen en masa.
Abundan pseudo escritores, con varios “escritores negros” detrás de sus
brillantes Best-Sellers, autores que “no tienen tiempo” para entregarse de
lleno a su actividad, que se vuelven más comentaristas
de la actualidad que verdaderos escritores. Lo mismo podemos decir de las
cuotas de producción que se imponen a los investigadores en los diferentes
ámbitos académicos, universidades y centros de investigación. Los
investigadores tienen ahora que “ser productivos”, encontrar financiamiento
para sus investigaciones, publicar textos con un determinado ritmo, demostrar
resultados y rendimiento óptimo. Lo mismo pasa en las universidades. Muchos
alumnos ni siquiera tienen el tiempo que se requiere para estudiar fuera del
aula porque ya están demasiado ocupados trabajando. La verdadera universidad ya
no existe, se han reducido a centros de formación técnico-profesional. La
universidad es presa de la voracidad de las redes mafiosas de académicos
ansiosos de salario seguro; de la voracidad de empresarios que quieren “cuadros
bien formados” e instituciones “universitarias” que produzcan conocimientos
prácticos, aplicables a la industria; de la voracidad de los estudiantes que
quieren graduarse y ganar dinero. Ahora, los estudiantes ya no son tales: son
“clientes” de la universidad. Su trabajo universitario ya no son tareas ni
proyectos: son productos.
Creo
que el legítimo intelectual no es una máquina de producir discursos, artículos
(periodísticos o científicos), historias o conocimiento. Me parece también que
tiene muy poco que ver con la imagen del “hombre culto”, que considero un estéril
estereotipo pequeñoburgués que pretende reducir y acomodar el trabajo
intelectual a una figura decorativa e inofensiva. Para mí, el verdadero
intelectual se parece mucho más al artesano honrado, ocupado en perfeccionar no
sólo los objetos que produce, sino su propia técnica. Un artesano es aquél que
sabe que las piezas que él construye son objetos que han seguido un camino para
poder ser, y se ocupa entonces de perfeccionar la manera de traerlos a la luz. El
artesano conjuga la tradición y la innovación, la herencia cultural y la
apertura al futuro.
Escribiendo
filosofía, me he encontrado pocos textos tan deliciosos como éste de Jean
Guitton, El trabajo intelectual. Esta
es la herencia de un verdadero maestro artesano, que enseña sin pretensiones,
que guía a quienes conocen la dureza del trabajo artesanal de la Academia. No
es un cúmulo de recetas ni una serie de instrucciones técnicas. Es casi un
libro de espiritualidad, va más dirigido al corazón del sujeto que a la
producción de un objeto.
Dejo
aquí una pequeña parte de este libro maravilloso, que descubrí gracias a un
amigo jesuita. Se llama “la distinción de las tareas y de las fases”. Trata de
la manera de actuar dentro del trabajo intelectual–artesanal, dependiendo de la
situación en que cada persona se encuentre. Trata de lograr que cada uno
encuentre su propio modo de proceder, respetando su naturaleza y su actividad.
Encontrar “las horas reales”,
encontrar nuestro propio modo de trabajar y de descansar: he ahí la cuestión.
Guitton no sólo indica el camino del intelectual, sino que pide que vayamos
encontrando al sujeto que piensa, que escribe, que conoce.
LA DISTINCIÓN DE LAS TAREAS Y DE LAS FASES
Jean Guitton
Esto
implica también que se distinga claramente las fases del descanso, de la preparación
y de la ejecución. No debería dejarse
que se mezclaran estas fases; no debería uno conformarse con ese vago trabajo
que no es ni la paz ni la aplicación y con el que se contentan tanto los
alumnos como los burócratas. En los ejércitos, largos períodos de dejadez dan
lugar de repente a la fiebre de una actividad intensa y breve, y después de
nuevo al relajamiento. El manual de instrucción física, disciplina en la que es
obligado actuar prudentemente, dice que el monitor debe o bien exigir un
esfuerzo sostenido, o bien descansar a su gente: “No hay situación intermedia.”
No se vuelve sobre lo que ya está decidido. Se lleva a término. Solamente
después se cuentan los muertos.
La regla de oro del trabajo intelectual puede traducirse así: no toleres ni medio trabajo ni medio descanso. Entrégate por entero o bien relájate por completo. ¡Que no haya nunca en ti mezcla de los géneros!
Esto condena muchas de nuestras conductas escolares. Entren en un liceo o en un colegio, en la habitación de un estudiante, en el despacho de un administrador… verán a menudo esta regla violada. Las clases aburridas, el cuartel sin aliciente, las horas de presencia, todo contribuye a enseñar este medio-trabajo que estropea la sustancia del tiempo y que no da alegría ni en el esfuerzo ni en el descanso. ¡Pobre especie pensante! Le preguntaba al censor: “¿Pero por qué les tiene tanto tiempo en estudio?” El hombre, sincero, me contestó: “Un estudio es más fácil de controlar que un recreo.”

“La atención – dice Simone Weil – es un esfuerzo, el más grande de los esfuerzos quizá, pero es un esfuerzo negativo. Por sí mismo, no supone la fatiga. Cuando la fatiga se hace sentir, ya casi no es posible la atención, a no ser que se esté bien entrenado. Entonces vale más dejarlo, buscar un relajamiento y volver a empezar un poco más tarde, dejarlo y volverlo a coger, igual que se inspira y se espira.” Y la atención de que habla es el estado más perfecto, el más agradable, al que el alma se resiste mucho más que la carne se resiste a la fatiga. Es una pura espera de la mente, que no se precipita sobre una verdad simulada, pero que está dispuesta a recibirla. Simone Weil dice que los contrasentidos de las traducciones, los absurdos en la resolución de los problemas de geometría tienen como causa esta glotonería de la atención que no sabe descanser ni esperar. Algunos se dejan caer en la enfermedad para evitar actos de verdadera paciencia o de valor. También los hay que se esconden detrás de una pantalla de excesivo trabajo para evitar la aplicación que les es odiosa o el descanso que les pondría frente a ellos mismos. “Ya no doy abasto.” “Sólo duermo seis horas…” Sería más bonito oír: “Disfruto con la obra de mis manos.” “Tengo ratos de ocio.”
Habría que distinguir entonces la tarea, que es una ocupación de la que el fondo de la mente puede distraerse, del trabajo aplicado en el que se entrega uno, al menos tanto como se puede. Este último, que comporta alegrías y sufrimientos entrelazados, como todo don del ser entero, debería merecer él solo el duro nombre de trabajo. Payot tenía razón al decir: El tiempo del verdadero trabajo es corto. Y refutaba los casos de los grandes trabajadores conocidos en las Letras, mostrando que a menudo lo que llamaban trabajo consistía en una labor de braceo, de agitación regulada, de torpeza erudita; en suma, de todo lo que constituye la trama de toda existencia casera y que se resume en la bella palabra de tarea. Payot nos habla de Zola o de Flaubert; nos presenta a estos centauros trabajando durante diez horas seguidas, no porque hiciesen un esfuerzo continuo, sino porque habían sabido mecanizar su operación o porque se detenían escogiendo la palabra más adecuada. Su verdadero trabajo consistía entonces en el ejercicio del gusto, lo que exige mucho tiempo sabiamente perdido y mucha indolencia: la contención lo estropearía todo. Pero no confundamos los géneros. La tarea o el discernimiento no son trabajos en el sentido puro que yo le doy a esta palabra que implica una movilización total del ser. Se trataría, al menos para los que comienzan, de no engañarse a sí mismo, llamando esfuerzo a lo que sólo es su caricatura, su huella o su preparación. Encender las velas no es decir la misa.
Deberíamos esforzarnos en buscar cuáles son las horas reales, aquellas en las que la atención está en un estado de lucidez, de penetración, de coincidencia con el yo más vivo. Determinar estas horas de paz activa, su número, su duración, su ritmo y frecuencia, y entonces hacer girar nuestro trabajo alrededor de ellas. No aceptar jamás que en esas horas nos dejemos atrapar por lo estúpido de este mundo. Revolucionar nuestro horario (levantándonos a las seis o, al contrario, acostándonos a las doce) con el fin de hacer girar nuestro trabajo alrededor de los tiempos sagrados y ya no estos tiempos alrededor de nuestro trabajo. Poseeríamos la sabiduría si dispusiéramos de nuestro tiempo, cosas que se va volviendo, desgraciadamente, muy poco frecuente. Pero el espíritu de este programa puede ser conservado en nuestras horas de frescor, ocuparlas en lo que es más urgente, o lo más pesado, o lo más santamente agradable, aplicar en ellas ese maná del hombre que se llama “su posible”, y dejar lo demás a Dios, para que lo remedie.
En ese punto los caracteres difieren. Algunos trabajan mejor por la mañana: se levantan al amanecer o antes del amanecer. Para el moralista antiguo era una regla sin excepciones el trabajar profundamente durante las primeras horas de la mañana: las órdenes religiosas la han conservado. Pero en la vida moderna, en la que todo empieza tan tarde, es muy difícil acostarse, como los frailes, a la hora del crepúsculo: los atardeceres ofrecen más soledad, más comodidad y misterio, lo que implica levantarse tarde tras un descanso reparador. Además, los temperamentos nerviosos, que cada vez abundan más en este mundo, no suelen encontrar el sueño verdadero nada más que en la madrugada y las mañanas se las hacen pesadas, porque el acoplamiento de la mente al cuerpo se hace lentamente en ellos.
Igualmente hay que saber que la calidad de las atenciones es diferente: son pocas las atenciones a la vez plenas y constantes que pueden mantenerse durante dos horas seguidas. El Apocalipsis habla de un tiempo de silencio en el cielo, y Bossuet decía que este tiempo es de media hora. ¡Y hay que contar aún menos en la tierra! Después de veinte minutos todo se oscurece a menudo en una mente fatigada y que trabaja entonces contra sí misma. Pero el que solamente pudiera prestar atención durante diez minutos seguidos, como Montaigne, que tenía una mente espontánea (“lo que no veo a la primera ojeada – decía –, lo veo menos obstinándome en ello”), ése podría hacer mucho a pesar de ellos si renovase su esfuerzo como los remeros, que descansan un pequeñísimo instante después de cada golpe de remo. Lo que importa es conocerse y aceptarse, haber sondeado su propio poder, como si se tratase del de un aparato, saber el grado de su atención, los momentos del día en los que rinde al máximo, los momentos en los que se detiene y debe rehacerse con el descanso, la alternancia o la diversión. Esta curva de nuestra duración íntima debería estar presente en nosotros, igual que lo están las informaciones meteorológicas en el piloto transoceánico.
La regla de oro del trabajo intelectual puede traducirse así: no toleres ni medio trabajo ni medio descanso. Entrégate por entero o bien relájate por completo. ¡Que no haya nunca en ti mezcla de los géneros!
Esto condena muchas de nuestras conductas escolares. Entren en un liceo o en un colegio, en la habitación de un estudiante, en el despacho de un administrador… verán a menudo esta regla violada. Las clases aburridas, el cuartel sin aliciente, las horas de presencia, todo contribuye a enseñar este medio-trabajo que estropea la sustancia del tiempo y que no da alegría ni en el esfuerzo ni en el descanso. ¡Pobre especie pensante! Le preguntaba al censor: “¿Pero por qué les tiene tanto tiempo en estudio?” El hombre, sincero, me contestó: “Un estudio es más fácil de controlar que un recreo.”

“La atención – dice Simone Weil – es un esfuerzo, el más grande de los esfuerzos quizá, pero es un esfuerzo negativo. Por sí mismo, no supone la fatiga. Cuando la fatiga se hace sentir, ya casi no es posible la atención, a no ser que se esté bien entrenado. Entonces vale más dejarlo, buscar un relajamiento y volver a empezar un poco más tarde, dejarlo y volverlo a coger, igual que se inspira y se espira.” Y la atención de que habla es el estado más perfecto, el más agradable, al que el alma se resiste mucho más que la carne se resiste a la fatiga. Es una pura espera de la mente, que no se precipita sobre una verdad simulada, pero que está dispuesta a recibirla. Simone Weil dice que los contrasentidos de las traducciones, los absurdos en la resolución de los problemas de geometría tienen como causa esta glotonería de la atención que no sabe descanser ni esperar. Algunos se dejan caer en la enfermedad para evitar actos de verdadera paciencia o de valor. También los hay que se esconden detrás de una pantalla de excesivo trabajo para evitar la aplicación que les es odiosa o el descanso que les pondría frente a ellos mismos. “Ya no doy abasto.” “Sólo duermo seis horas…” Sería más bonito oír: “Disfruto con la obra de mis manos.” “Tengo ratos de ocio.”
Habría que distinguir entonces la tarea, que es una ocupación de la que el fondo de la mente puede distraerse, del trabajo aplicado en el que se entrega uno, al menos tanto como se puede. Este último, que comporta alegrías y sufrimientos entrelazados, como todo don del ser entero, debería merecer él solo el duro nombre de trabajo. Payot tenía razón al decir: El tiempo del verdadero trabajo es corto. Y refutaba los casos de los grandes trabajadores conocidos en las Letras, mostrando que a menudo lo que llamaban trabajo consistía en una labor de braceo, de agitación regulada, de torpeza erudita; en suma, de todo lo que constituye la trama de toda existencia casera y que se resume en la bella palabra de tarea. Payot nos habla de Zola o de Flaubert; nos presenta a estos centauros trabajando durante diez horas seguidas, no porque hiciesen un esfuerzo continuo, sino porque habían sabido mecanizar su operación o porque se detenían escogiendo la palabra más adecuada. Su verdadero trabajo consistía entonces en el ejercicio del gusto, lo que exige mucho tiempo sabiamente perdido y mucha indolencia: la contención lo estropearía todo. Pero no confundamos los géneros. La tarea o el discernimiento no son trabajos en el sentido puro que yo le doy a esta palabra que implica una movilización total del ser. Se trataría, al menos para los que comienzan, de no engañarse a sí mismo, llamando esfuerzo a lo que sólo es su caricatura, su huella o su preparación. Encender las velas no es decir la misa.

Deberíamos esforzarnos en buscar cuáles son las horas reales, aquellas en las que la atención está en un estado de lucidez, de penetración, de coincidencia con el yo más vivo. Determinar estas horas de paz activa, su número, su duración, su ritmo y frecuencia, y entonces hacer girar nuestro trabajo alrededor de ellas. No aceptar jamás que en esas horas nos dejemos atrapar por lo estúpido de este mundo. Revolucionar nuestro horario (levantándonos a las seis o, al contrario, acostándonos a las doce) con el fin de hacer girar nuestro trabajo alrededor de los tiempos sagrados y ya no estos tiempos alrededor de nuestro trabajo. Poseeríamos la sabiduría si dispusiéramos de nuestro tiempo, cosas que se va volviendo, desgraciadamente, muy poco frecuente. Pero el espíritu de este programa puede ser conservado en nuestras horas de frescor, ocuparlas en lo que es más urgente, o lo más pesado, o lo más santamente agradable, aplicar en ellas ese maná del hombre que se llama “su posible”, y dejar lo demás a Dios, para que lo remedie.
En ese punto los caracteres difieren. Algunos trabajan mejor por la mañana: se levantan al amanecer o antes del amanecer. Para el moralista antiguo era una regla sin excepciones el trabajar profundamente durante las primeras horas de la mañana: las órdenes religiosas la han conservado. Pero en la vida moderna, en la que todo empieza tan tarde, es muy difícil acostarse, como los frailes, a la hora del crepúsculo: los atardeceres ofrecen más soledad, más comodidad y misterio, lo que implica levantarse tarde tras un descanso reparador. Además, los temperamentos nerviosos, que cada vez abundan más en este mundo, no suelen encontrar el sueño verdadero nada más que en la madrugada y las mañanas se las hacen pesadas, porque el acoplamiento de la mente al cuerpo se hace lentamente en ellos.
Igualmente hay que saber que la calidad de las atenciones es diferente: son pocas las atenciones a la vez plenas y constantes que pueden mantenerse durante dos horas seguidas. El Apocalipsis habla de un tiempo de silencio en el cielo, y Bossuet decía que este tiempo es de media hora. ¡Y hay que contar aún menos en la tierra! Después de veinte minutos todo se oscurece a menudo en una mente fatigada y que trabaja entonces contra sí misma. Pero el que solamente pudiera prestar atención durante diez minutos seguidos, como Montaigne, que tenía una mente espontánea (“lo que no veo a la primera ojeada – decía –, lo veo menos obstinándome en ello”), ése podría hacer mucho a pesar de ellos si renovase su esfuerzo como los remeros, que descansan un pequeñísimo instante después de cada golpe de remo. Lo que importa es conocerse y aceptarse, haber sondeado su propio poder, como si se tratase del de un aparato, saber el grado de su atención, los momentos del día en los que rinde al máximo, los momentos en los que se detiene y debe rehacerse con el descanso, la alternancia o la diversión. Esta curva de nuestra duración íntima debería estar presente en nosotros, igual que lo están las informaciones meteorológicas en el piloto transoceánico.





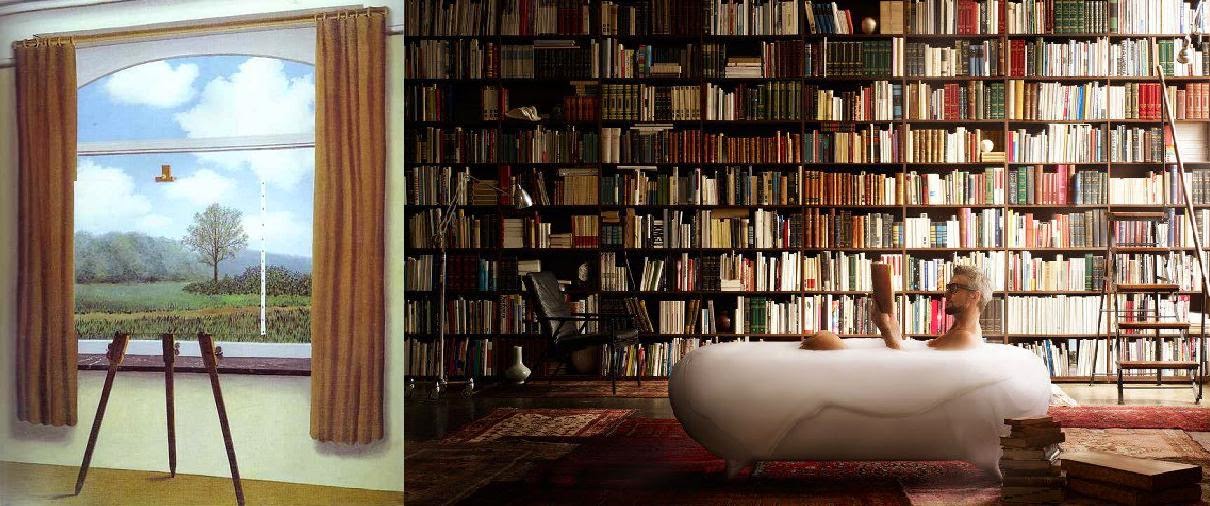

Comentarios
Publicar un comentario