LAS MADRES NUTREN CON LECHE Y SUEÑOS
 |
| Christian Bobin |
Hace mucho que leí el libro Le très bas (El Bajísimo), de Christian Bobin. Me fascinó su estilo lleno de imágenes y de símbolos. Además del regalo de su arte personal, Bobin escribe sobre uno de los santos que más ha causado impacto en mi vida: Francisco de Asís. Este libro es una auténtica delicia. No he encontrado una traducción al castellano disponible. Creo que las hay en Argentina y en Cataluña, en editoriales que no se distribuyen o que se encuentran poco en México. En todo caso, tal vez algún día me anime a traducir El Bajísimo completo, como me animé a traducir esta pequeña parte. La disfruté mucho y espero que los curiosos que visitan este blog puedan hacerlo también.
El libro dice algo sobre la relación de Francisco con Dios que yo he intentado seguir durante mucho tiempo. Digo que lo he intentado porque es un camino. Bobin escribe que Francisco es amigo de Dios, pero no del Dios Altísimo sino del bajísimo, del que está en medio del mundo, sobre todo en las personas sencillas. Un camino, un deseo.
Lo que me gusta de este capítulo que se llama "Además, no hay santos" es una referencia a la gratuidad en la imagen de la madre. Para Bobin, lo que es absoluto es el comienzo, el regalo de la vida. Y creo que ése ha sido mi tema en las últimas entradas: la gratuidad, el amor, la complicidad. La figura materna encarna el comienzo y la novedad, por eso es absoluta y hermosa. Es un elogio de la mujer, desde luego, pero creo que es más un elogio de la madre, porque mujeres y varones hemos comenzado en el vientre materno. Además, me gusta pensar que la santidad es dicha.
Ella es hermosa. No, es más que hermosa. Ella es la vida misma en el destello de su primera aurora. Usted no la conocía. Usted nunca ha visto ninguno de sus retratos pero la evidencia está ahí, la evidencia de su belleza, la luz sobre sus hombros cuando se inclina sobre la cuna, cuando se acerca para escuchar el respirar del pequeño Francisco de Asís, que todavía no se llama Francisco, que no es todavía más que un poco de carne rosada y arrugada, que no es más que un hombrecillo, más indefenso que un cachorrito o que un arbusto. Ella es hermosa a causa de este amor en el que se despoja a sí misma para revestir la desnudez del niño. Ella es hermosa en la medida de este cansancio al que vence siempre para poder ir al cuarto del niño. Todas las madres tienen esta belleza. Todas tienen esta justeza, esta verdad, esta santidad. Todas las madres tienen esta gracia que puede incluso despertar los celos del mismo Dios– el solitario que está sobre su árbol de eternidad. Sí, usted no puede imaginarla de otro modo más que vestida con el vestido de su amor. La belleza de las madres sobrepasa infinitamente la gloria de la naturaleza. Una belleza inimaginable, la única que usted podría imaginarse en esta mujer solícita ante los estremecimientos del niño. Cristo nunca habla de la belleza. Sólo la frecuenta bajo su verdadero nombre: el amor. La belleza viene del amor como el día viene del sol, como el sol viene de Dios, como Dios viene de una mujer extenuada por sus pañales. Los padres van a la guerra, van a la oficina, firman contratos. Los padres se encargan de la sociedad. Es su trabajo, su gran trabajo. Un padre es alguien que representa a alguien más frente a su hijo y que cree en aquello que representa: la ley, la razón, la experiencia. La sociedad. Una mujer no representa nada frente a su hijo. Ella no está frente a él sino a su alrededor, dentro, fuera, por todas partes. Ella sostiene al niño con sus brazos y lo presenta a la vida eterna. Las madres se encargan de Dios. Es su pasión, su única ocupación, su pérdida y su consagración a la vez. Ser padre es asumir su rol de padre. Ser madre es un misterio absoluto, un misterio que no se compara con nada, un absoluto relativo a nada, una tarea imposible y sin embargo cumplida incluso por las malas madres. También las malas madres tienen esta cercanía al absoluto, esta familiaridad con Dios que los padres no conocerán jamás, perdidos como están en el deseo de ocupar bien su lugar, de guardar bien su rango. Las madres no tienen lugar ni rango. Ellas nacen al mismo tiempo que sus hijos. Ellas no tienen, como los padres, una ventaja sobre sus hijos – la ventaja de la experiencia, de una comedia actuada muchas veces en la sociedad. Las madres crecen en la vida al mismo tiempo que su hijo, y como el hijo es desde su nacimiento igual a Dios, las madres están, pues, en el santo de los santos, llenas de todo, ignorantes de todo lo que las colma.Además, no hay santos
Y
si toda belleza pura procede del amor, ¿de dónde viene el amor, de qué materia
es su materia, de qué naturaleza es su ser sobrenatural? La belleza viene del
amor. El amor viene del cuidado. El cuidado simple de lo sencillo, el cuidado
humilde de los humildes, el cuidado vivo de todo lo vivo, comenzando por la
vida del cachorrito que está en su cuna, incapaz de alimentarse, incapaz de
todo salvo de lágrimas. Primer saber del recién nacido, única posesión del príncipe
en su cuna: el don de la queja, el reclamo al amor lejano, los aullidos a la
vida demasiado distante – y es la madre quien se levanta y responde, y es Dios
quien se despierta y llega, siempre solícito, siempre atento más allá de su
cansancio. Fatiga de los primeros días del mundo, fatiga de los primeros años
de infancia. De ahí viene todo. Fuera de eso, nada. No hay santidad más grande
que la de las madres exhaustas por los pañales que hay que lavar, la papilla
que hay que recalentar, el baño que hay que dar. Los hombres sostienen al
mundo. Las madres sostienen lo eterno que sostiene al mundo y a los hombres. La
santidad futura del pequeño Francisco de Asís, embarrada por lo pronto de leche
y de lágrimas, no obtendrá su verdadera grandeza más que de esta imitación del
tesoro materno – extendiendo a los animales, a los árboles y a todo ser
viviente aquello que las madres han inventado desde siempre para los recién
nacidos. Además, no hay santos. Sólo hay santidad. La santidad es la dicha.
Ella es el fundamento de todo. La maternidad es lo que sostiene el fundamento
de todo. La maternidad es el cansancio vencido, la muerte tragada sin la cual
ninguna dicha podría venir. Decir que alguien es santo es decir simplemente que
se ha revelado, por su vida, como un maravilloso conductor de dicha – como se
dice que un metal es buen conductor cuando deja pasar el calor sin pérdidas o
casi sin pérdidas, como se dice que una madre es buena madre cuando se deja
devorar por la fatiga sin guardar nada o casi nada.
El
niño se llama primero Juan. Es el voto de la madre, es su elección. Bajo este
nombre es bautizado, en ausencia del padre que está de nuevo en Francia por sus
negocios. A su regreso, él arranca ése nombre como una mala hierba, lo borra
para recubrirlo con otro: Francisco.
Dos
nombres, uno sobre otro. Dos vidas, una bajo la otra. El primer nombre viene
directo de la Biblia. Abre el Nuevo Testamento y lo cierra. Juan Bautista
anuncia la venida de Cristo, toma el agua de los ríos en el hueco de sus manos
para dar una probada de frescura insensata, una llovizna de amor loco. Juan el
Evangelista escribe lo que pasó y cómo eso que pasó sigue pasando. Juan de las
fuentes y Juan de las tintas. La madre quiso ese nombre. Lo que la madre quiere
con un nombre, lo desliza entre el cuerpo y el alma de su hijo, allá, bien
metido, como una bolsita de lavanda entre dos sábanas. Juan mano de agua, Juan
boca de oro. Y sobre él, otro nombre, otra vida. Francisco de Francia.
Francisco corazón de aire, sangre de Provenza. Por el apellido, un niño se
agrega al montón de muertos que precede a los padres. Por el nombre se agrega a
la inmensidad fértil de lo vivo, a todo el campo de lo posible: alabar al amor
fuerte – como un evangelista. O acariciar la vida débil – como un trovador. Y,
por qué no, hacer ambas cosas, ser ambos: el evangelista y el trovador, el
apóstol y el amante. 




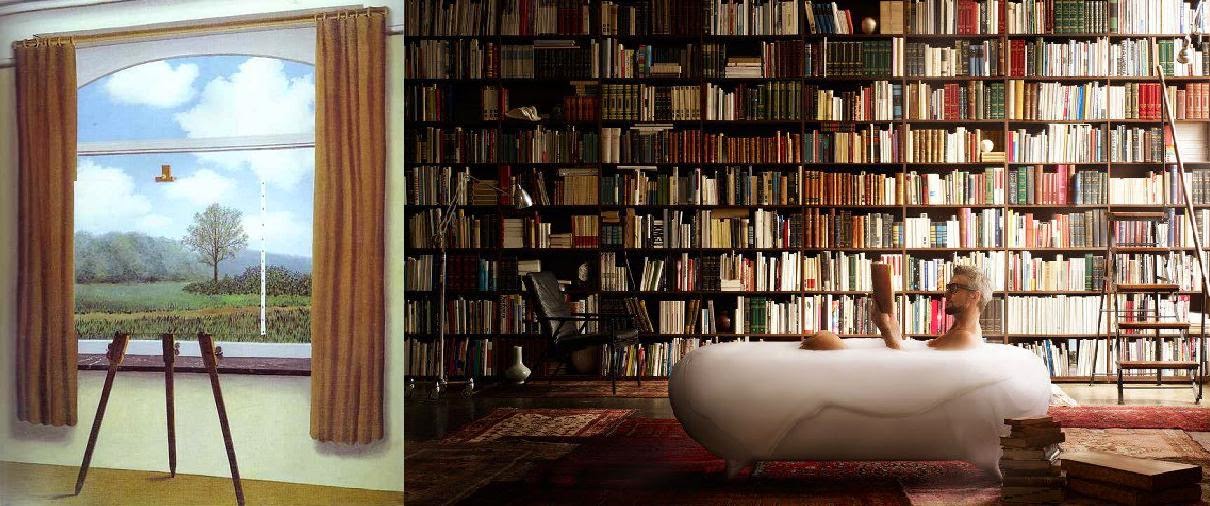

Hola!
ResponderEliminarHa pasado bastante tiempo desde que escribiste esto, lo acabo de encontrar por casualidad y se me ha ocurrido escribirte por si no conoces la versión en castellano de El Bajísimo, que imagino se publicó después. De ediciones El Gallo de Oro. Es muy hermoso
Muchas gracias Cristina. No había visto tu comentario. Voy a buscar la traducción que dices.
Eliminar